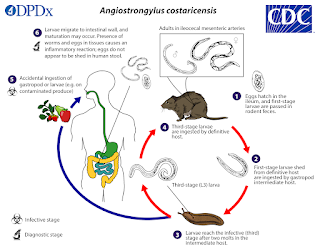“Somos polvo de estrellas”
Esta icónica frase pronunciada por Carl Sagan nos recuerda cómo el Universo y lo que lo forma está conectado entre sí. La materia que conocemos está formada por átomos de diferentes tipos de elementos y éstos tienen su origen en el mismo lugar. El hidrógeno de la molécula de agua del río del que bebemos o el átomo de carbono que forma parte de una proteína de la piel de mi brazo han podido estar en otro lugar y en otro momento del universo millones de años atrás.
Para entender mejor la historia de los componentes del Universo contaremos la historia de cómo llegó un protón a formar parte del núcleo de un átomo de hierro que ahora se encuentra en el núcleo de nuestro planeta Tierra. Es una historia larga en el tiempo pero no tan compleja como pudiera parecer.
Todo comienza 13.800 millones de años atrás. Según la teoría del Big Bang toda la materia y energía que había comenzó a expandirse en condiciones de elevadas presiones y temperaturas. Partículas elementales llamadas quarks cohabitan en este inhóspito ambiente sin poder combinarse entre sí. Solo cuando la temperatura descendió una cienmilésima de segundo después de ocurrir el Big Bang estas partículas pudieron combinarse para formar protones y neutrones. Así se formó nuestro protón protagonista, tras la unión de 3 quarks que se unieron de manera estable y no se separarán nunca más ya que no se han vuelto a repetir las condiciones de elevadas presiones y temperaturas como en el Big Bang.
Este protón recién formado no tenía personalidad ninguna, era igual al resto de protones formados y aún no tenía un hogar donde instalarse. La mayoría de estos protones vagaban solitarios en la oscuridad recibiendo golpes a diestro y siniestro. Pero nuestro protón tenía una actitud muy positiva y supo aguantar y esperar. Así vivió durante más de 380.000 años soportando elevadas temperaturas, presiones, incertidumbre e inestabilidad. Notaba que poco a poco iba descendiendo la temperatura y algunos de sus hermanos se unían con otros compañeros que no les molestaban demasiado (neutrones) hasta que el ambiente se tornó más estable y tranquilo y pudo por fin ver la luz y observar lo que ocurría a su alrededor. Vio que otras partículas con cara de pocos amigos se mantenían muy cerca de sus hermanos y sus compañeros pero sin llegar a tocarlos y que parecían, a pesar de todo, estar en armonía. Pero la mayoría estaban como él: completamente solo y con la extraña pero estable compañía de la partícula antipática (electrón). Esta situación perduró durante millones de años. Nuestro protón, ahora formando parte del hogar llamado hidrógeno, notaba que se sentía mejor en compañía de otros como él, que sufrían la misma soledad en la inmensidad del universo.
Un buen día la monotonía de la soledad terminó y la vida se convirtió en una gran fiesta llena de luz y energía. Saboreó la diversión que suponía vivir durante millones de años interaccionando por primera vez con otros núcleos en lo que nosotros llamamos estrella. Una estrella lo suficientemente grande como para tener tiempo y espacio para formar una gran familia de 26 protones con sus respectivos electrones. Ya nunca más estuvo solo y continuó su viaje en el tiempo en compañía. Vivía plácidamente en el núcleo de una estrella mucho más grande que nuestro sol hasta que un día la estrella colapsó y explotó lanzando el átomo de hierro con nuestro protón y el resto de átomos. Este grupo de átomos se diseminó en el espacio en una gran nube de gas y polvo cósmico.
Libre otra vez, pero por relativamente poco tiempo ya que esta masa de gas y polvo se fue organizando en función de la densidad de sus partículas de manera que unas formaron el sol y otras formaron los planetas rocosos, gaseosos, satélites, asteroides, cometas y demás astros. A nuestro protón le tocó formar parte de la Tierra y al formar parte de un átomo de hierro era más denso que otro tipo de partículas así que permaneció en el interior del núcleo donde aún permanece. Aunque intuye que algún día su situación cambiará ya que percibe un enfriamiento lento pero constante del ambiente y sabe que esto, tarde o temprano, conlleva cambios.